Una lectura nietzscheana de la decepción amorosa y el resentimiento
#EmancipaciónVincular
El 14 de febrero por fin ha quedado atrás, así que el tiempo se ofrece propicio para hablar de las decepciones amorosas y, mejor aún, de lo que hacemos con ellas.
En estos días, veía en Ig que trendo, la agencia mexicana de tendencias, declaraba como tendencia a los “ex” y etiquetaba como palabra del 2023 a la “melancolía”, sin embargo, cuando escucho la sesión #53 de BZRP y Shakira, “Acuérdate” de Yeri Mua o “Flowers” de Miley Cyrus, difícilmente reconozco en ellas a la «melancolía»; en todo caso, diría que el «resentimiento» es su emoción fundamental. La melancolía, tema ampliamente tratado por la filosofía desde la antigüedad, tiene más que ver con lo que dice Pessoa en su Libro del desasosiego sobre esa «nada que duele», que con el marcado revanchismo que expresan las rolas antes mencionadas; aunque, es algo que ocurre generalmente con el desamor: La desilusión amorosa es una experiencia ante la que solemos sentirnos víctimas, y no responsables; ¡al grado incluso de sentirnos con el derecho de tomar revancha!
¿Por qué?
¿Alguna vez han acompañado su hora de comida laboral escuchando los cañonazos aflictivos de José José, Amanda Miguel y otros tantos juglares del desconsuelo? Es desconcertante, pero ilustrativo porque, por un lado, tienes la inadvertida sensación de que hasta las heridas mejor cicatrizadas comienzan a querer supurar; pero a la vez, como no estás ebrio ni enfiestado, notas también lo artificioso de ese efecto, ¡es masturbatorio! Entonces te preguntas: ¿Bueno, por qué si aquellas son tan “ingratas” y aquellos tan “farsantes”, nosotras, que cantamos esas canciones, no dejamos de orbitar en torno a ellas? Es entonces cuando alguien te dice: “porque es parte de un proceso”, y quizá no le falte razón; sin embargo, tampoco le faltará razón a quien piense que, aunque la canción sea de desprecio, el hecho de que la cantemos programáticamente sigue siendo una astucia de la manifestación.
¿Qué buscamos lograr con estas prácticas de rumiante metodología? ¿Acaso resolver nuestro sufrimiento? Seguramente, aunque, parece paradójico pues, rola tras rola, charla tras charla, lo que en realidad pasa es que revivimos, cada vez más intenso y con más constancia, el sufrimiento del que huimos. ¿Entonces es un juego masoquista? Quizá también haya algo de eso, ¿pero y si también se trata de una estratagema orgánica y autodefensiva de nuestra psique por proteger nuestra vulnerabilidad y, más aún, para contra golpear al otro? Entonces, tenemos que salir del “modo zombie” y activar la conciencia, ya que, por mucho que nos duela, posiblemente no sólo seamos a una víctima pasiva de la desilusión y sujeta a indemnizaciones; sino alguien que aún debe tomar una posición clara y responsable dentro de esta encrucijada.
Esto, que bien podríamos asociar al ya mentado tema de la «responsabilidad afectiva», me recuerda el tratamiento que el filósofo alemán Friederich Nietzsche le da al concepto de «resentimiento». Para él, este concepto no sólo designa la experiencia de aflicción que tenemos por la otra persona cuando nos desilusiona, sino más precisamente, apunta a un circulus vitiosus con el que buscamos narcotizar nuestro sufrimiento a través de una emoción aún más intensa que el sufrimiento inicial que experimentábamos; dicha emoción puede ser cualquier afecto negativo como el odio, el rencor, los celos, la venganza… Por ello, en una suerte de impulso de autolesión, el resentido no sólo siente, sino que «re-siente» su daño, una y otra vez, de formas cada vez más hirientes y, si es preciso, fantasiosas, con tal de reaccionar y descargar emocionalmente sobre los otros.
Dice Nietzche a este respecto:
“Todo el que sufre busca instintivamente una causa de su sufrimiento, o, dicho con más exactitud, […] un causante culpable y que sea sensible al sufrimiento […] algo que tenga vida sobre lo que pueda descargar sus emociones con algún pretexto[…] la descarga emocional es el mayor intento de obtener alivio, concretamente el mayor intento de narcotization del doliente.”[1]
¿Pero, qué podría autorizarnos para descargar nuestra frustración sobre otra persona si, finalmente, se trata de nuestra propia frustración? En primerísimo lugar, diría que un lapsus infantil sumamente reactivo y, en segundo lugar, diría que también algo así como una ideología o imaginario moral específico. La filosofía de Nietzsche nos sigue alcanzando para pensar en esto, ya que, aparte de un muestrario de brillantísimas intuiciones psicológicas, el trabajo de Nietzsche es propiamente un análisis crítico-filosófico de la moral y la cultura; en este sentido, al autor alemán se permitió pensar en el resentimiento sólo en cuanto cimiento de todo un edifico moral al que denominó «la moral de los esclavos», la cual se caracteriza por un rasgo funcional al que llamó «inversión de valores».[2]
Expuesto a grosso modo, «los amos» o «nobles» (antagonistas de los «esclavos» en la teoría nietzscheana) son los individuos seguros de sí, que viven en confianza y franqueza frente a sí mismos; por ello se ocupan con autonomía de su sufrimiento. Es decir: su reacción es la acción; muy por el contrario de «los esclavos» o «resentidos» que, cautivos de la reacción, no pueden ser francos ni ingenuos, pues constantemente se empequeñecen a sí mismos con tal de mantenerse resentidos, reaccionando, siempre, a una exterioridad que les estimula por oposición, y que en su imaginación rencorosa terminan por adjetivar como “lo malo” (el malo, la mala, el agresor…), y por entre la que se recortan como “lo bueno” (la buena, el bueno, la víctima)[3] Es decir: Su acción es reacción. Pero no es sino hasta este punto donde opera la astucia política que tanto interesa a Nietszche de los resentidos pues, en vez de evitar o vencer al otro como fuente de su sufrimiento (actuar desde sí), prefieren disminuirlo, criminalizándolo hasta hacerle sentirse avergonzado de lo que originalmente le podría haber causado dicha u orgullo. Para Nietzsche, el ejemplo de esto son los judíos y cristianos[4], quienes trastocaron el sentido de “bondad” de los nobles, que relacionaban con la fuerza del guerrero, para contraponerle la «compasión» y la «pobreza», sentimientos que, aparte de opuestos, buscaban invertir el sentimiento de «orgullo» y «superioridad» de los nobles en «culpa» y «vergüenza»[5]; en suma, una estrategia de poder para dominar a los poderosos, pero encubierta tras la máscara de la víctima. A este astuto “giro de tuerca” es a lo que el filósofo alemán llamó «inversión de valores».
Me queda claro que esta lectura del origen de la moral (Nietzsche afirma que la moral nace de esta inventiva resentida de los esclavos frente a los amos) es polémica y tiene claros límites para llevar a cabo un análisis de la moral en nuestros días; sin embargo, es muy sugerente y he querido apostar que podría alcanzar para construir una mínima comprensión de la idea de responsabilidad afectiva aún en la experiencia límite de la decepción amorosa. Para lograrlo, propongo habilitar una analogía entre «el noble nietzscheano» y «la persona sana y estable» en lo mental y lo emocional; a su vez que otra entre el «resentido nietzscheano» y «la persona de hábitos tóxicos» y lesiones en la autoestima.
Sólo para avanzar un poco más en esta aventurada sugerencia hermenéutica, diría que, siguiendo lo que dice Nietzsche de los amos y los esclavos en su Genealogía de la moral[6], la persona segura de sí que tiene como reacción a la acción, atendería la experiencia de la desilusión amorosa con un patrón de conducta como este: “te conocí, te reconocí y las disparidades entre nosotros me hacen daño, entonces me retiro” o “acepto que te retires”. Por su parte, una persona resentida que tiene como acción fundamental a la reacción procedería con este otro patrón: “Te conocí, te reconocí y no has sido lo que yo esperaba, me has traicionado” e incluso descalificaría las emociones del otro: “Como me has mentido entonces no me amas”. En suma, reaccionaría y descargaría.
Si esta analogía es en algún punto viable, entonces cabría replantear la pregunta de inicio en términos nietzscheanos: ¿y si el rumiante loop de los corazones rotos por entre sus historias reelaboradas y sobre pensadas es parte de una reactiva intentona de inversión de valores? E incluso cabría preguntar: ¿Y si el imaginario afectivo que legitima la reciprocidad afectiva como una obligación imputable al ser amado es producto de una moral de esclavos?
Piénsalo, lector y verás que al menos no es descabellado: el lugar común de las charlas y canciones de desamor es el reclamo a la otra persona por no haber sido lo que esperábamos, por no haberse quedado, por haberse ido con otra persona, pero, salvo los casos de efectivo abuso e indolencia, ¿no es posible que en el respeto a esa disparidad de afectos también yazca nobleza y legitimidad? ¿Acaso la decisión autónoma de una persona para reorientar sus prioridades afectivas o aprovechar experiencias de valor, aun si hay una cierta discordancia con las expectativas de sus seres amados, no es un acto rebosante de vitalidad, confianza y respeto de sí? Si es el caso, normalmente resulta anecdótico, pues, raramente se asume el esfuerzo, también noble y seguro de sí, de evaluar la legitimidad de las acciones del otro, aún con independencia de la propia comodidad, y se pasa directamente a adjetivar, “avant la lettre”, toda respuesta autónoma como un mero «egoísmo». No es raro ver a parejas de todas las edades pronunciarse intimidadas o incómodas ante el ejercicio de autonomía, límite o intimidad de sus parejas. Desde licencias para revisar celulares y bolsillos, pasando por el veto de personas incómodas para el otro y hasta la restricción del derecho a los propios secretos, nuestras enamoradas se manifiestan incómodas con nuestra potencia y libertad, e intentan capturarla, regularmente, con argumentos que apelan a una cierta moralidad de daño y culpa. ¿Acaso este bloqueo de la vitalidad y libertad de los otros, sustentada en una moral de culpa, no recuerda lo que hicieron los cristianos de Nietzsche con los nobles de la antigüedad?
No lo niego: habilitar una tolerancia para los sentimientos negativos en tiempos de vulnerabilidad es una forma de empatía; pero dignificarlos al nivel de justicia es una insania mental más parecida a la inversión de valores nietzscheana que a la justicia moral[7].
Como decía antes, la teoría de la moral de amos y esclavos de Nietzsche es bastante provocativa, ya desde los términos mismos que usa para plantearse (amos y esclavos), pero es importante reconocer que su proyección no se fundamenta en criterios de clase o raza, sino morales y culturales. Por ello, en este breve ensayo filosófico me ha parecido interesante pensar la nobleza del amo nietzscheano, no como un paradigma de los poderosos del mundo, poseedores de sangre pura y riqueza material; sino como el paradigma de los sanos y estables mental y emocionalmente. En contra parte, estarían los esclavos resentidos que, por su carácter reactivo, serían el paradigma de las personas con conductas tóxicas.
Finalmente, y para vacunar mi escrito de todo reduccionismo binario que intente compactar mi planteamiento a una apología de la traición o la indolencia sólo porque cuestiono cierto staus quo conductual, quiero cerrar aclarando que este escrito se ha enfocado en «el desamor», que es, como toda expresión negativa que designa una ausencia, lo que hacemos con él y eso, a su vez, está profundamente relacionado con lo que entendemos por amor. Si por esta experiencia fundamental de la vida humana entendemos «deuda» (al menos la deuda de ser y sentir de una manera específica a cambio del amor recibido), entonces, muy seguramente, ante las decepciones amorosas buscaremos venganza o el cobro de las indemnizaciones correspondientes por la morosidad afectiva de los que no nos corresponden de forma simétrica. Pero, si por amor entendemos «don»[8], entonces no hallaremos sentido en extirpar de nosotros, y de nuestros seres amados, su sagrado derecho a dejar de estar y amar en cualquier momento que consideren. Desde esta lógica, el compromiso de los amantes es con la esperanza y no con los resultados (visión, por lo demás, sumamente mercantil) pues, se trata del doble movimiento de entrega y espera de lo que está fuera de nuestro control.
Si la persona amada no puede conservar su legítimo derecho a rechazar el amor del otro en cualquier momento, entonces el amor es un género del derecho, también contractual y coercitivo.
En mi opinión, en esto consistió la astucia que Nietzsche detectó en los esclavos de su moral: hacer mandamientos y penitencias para todo aquello que no podían superar por sí mismos.
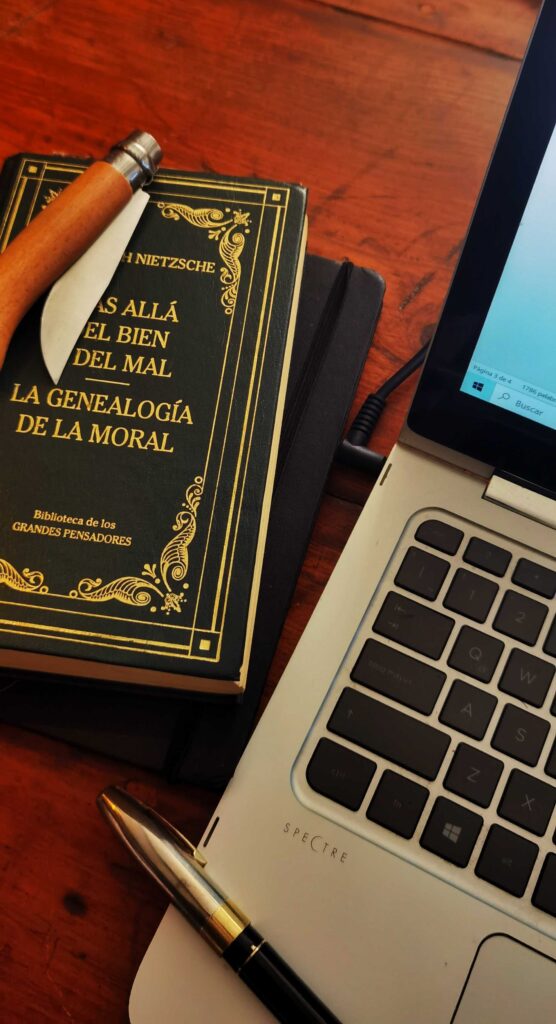
[1] Nietzsche, F. (2002) La genealogía de la moral. RBA. (p.380). España.
[2] Nietzsche, F. (2003) La genealogía de la moral. Tecnos. (p.75). España.
Fueron los judíos quienes se atrevieron a invertir, con un terrorífico rigor lógico, la ecuación aristocrática de los valores (bueno = noble = poderoso = bello = feliz = amado por los dioses) y la retuvieron aferrada entre los colmillos del odio más abismal: «¡sólo son buenos los miserables, los pobres, los impotentes, los bajos; los que sufren, los que pasan penurias, los enfermos, los feos son los únicos piadosos, los únicos bienaventurados, sólo para ellos hay bienaventuranza; en cambio, vosotros, vosotros los nobles y violentos, sois por toda la eternidad los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los impíos, y seréis también, eternamente, los desdichados, : malditos y condenados!»
[3] Ibídem. pp.115-117.
[4] Ibídem. (pp.74-75).
[5] Nietzsche, F. (2002) La genealogía de…, RBA (pp. 374 – 378).
[6] A este respecto, prestar especial atención a lo que dice el aturo sobre los afectos activos y pasivos en el apartado 11. (Nietzsche, F. (2003) La genealogía de…, Tecnos (p. 115-117)
[7] Nietzsche lo expresa con más contundencia: santificar la venganza con el nombre de justicia… como si en el fondo la justicia fuese tan sólo un desarrollo del sentimiento de haber sido herido. Ibídem. p.115.
[8] Esto puede parecer paradójico ya que esta «lógica del don» es fundamentalmente cristiana, sin embargo, no son inexistentes las lecturas de la moral nietzscheana que reconocen su crítica al resentimiento y, sin embargo, no le vinculan directamente con la filosofía y mística cristiana. En mi caso, recomendaría la lectura de El resentimiento en la moral, un ensayo escrito por Max Scheler en 1912. (Scheler, M. (1993). El resentimiento en la moral. Caparrós. Madrid).